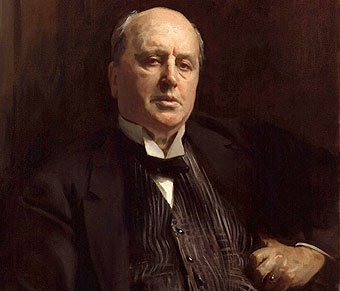
A primera vista nada anómalo hay en el hecho de que al reputado artista Oliver Lyon se le invite a la casa de campo de Stayes para pintar el retrato de un anciano cuya vida –quién podría dudarlo– pronto alcanzará su punto final. Quizá sea mera superstición, o un deseo excesivamente escrupuloso de atenerse a la verdad lo que explica que el respetable señor haya dilatado toda una vida (tiene ya noventa años) el encargo de su único retrato. Es ahora, cuando –quién lo dudaría– su vida quiere apagarse como una vela cansada y la redondez del final está espantosamente cerca que toma forma el lúgubre proyecto de hacer venir desde Londres al pintor que lo retrate; ahora, emplazado en las postrimerías y dispuesto a capitular, puede el anciano Sir Davis posar tranquilo en alguna habitación de Stayes, balanceando los pies al borde de un precipicio tan próximo a la «totalidad de su experiencia» que la posibilidad de distorsionar o decir una mentira se torna cosa muy remota. Y así ocurre, pues lo cierto es que el pintor se ha tomado la molestia de abandonar su estudio londinense con la única intención de cumplir lo mejor posible con la tarea de plasmar en colores los específicos rasgos de una figura casi completa, casi extinta. Un accidente, un imprevisto, una tontería inesperada (ella… ocurrió hace tanto tiempo… está sentada a la mesa, entre los invitados… tan hermosa… como antes… «la cabeza más encantadora del mundo») impone al artista un trabajo adicional, un desafío no menos sencillo que atrapar el último temblor de una vida humana. Oliver Lyon pondrá su pintura al servicio de un reto completamente personal: sacar a la luz la verdadera naturaleza nada más y nada menos que de un mentiroso empedernido. Una apuesta sin duda incómoda, bochornosa, a la vez que peligrosamente vibrante y seductora. Pero dado que pocas veces ocurre que los proyectos personales se acoplen sin restos con los hechos, cuanto más cerca se encuentra Oliver Lyon de atrapar en los límites de su lienzo el rostro de ese «mentiroso descomunal» que no es otro que su esposo (ella era tan orgullosa, tan estricta), cuanto más claramente percibe que la mentira no posee un cuerpo lo suficientemente fuerte como para resistírsele, que se deja cual trivial animalito retorcer con gusto entre sus delicadas manos, tanto más descabellado resulta el intento de negar la evidencia de que no es el hombre enamorado que resucita su interior, sino el artista capaz de desnudar al mentiroso quien no puede evitar preguntarse si no es mentir al fin y al cabo lo que de su propio arte hace un oficio. La fascinante persecución de ese rival que para todo artista auténtico constituye un mentiroso, la obstinada y loca idea de exponer a la vista de todos que el hombre del que ella está enamorada no es más que un vulgar impostor de sobremesa, se sostenía en realidad sobre un único y extremadamente quebradizo hilo de sentido. Oliver Lyon no supo ahogar su deseo de poner a prueba la dignidad selecta por la que amó o ama todavía a una mujer lo suficientemente perspicaz como para captar de un vistazo que el cuadro que yace terminado en el estudio es un auténtico éxito (ahí está, acusando a voz en grito a su marido), y es por esto que la bella, la orgullosa Everina Brant no tiene más remedio que mentir ella también. Miente descaradamente, desvergonzadamente; le miente a él, que la amó por su sencilla honestidad; él, Oliver Lyon, un pintor que pese a ser manifiestamente capaz de ejercer su arte con absoluta maestría no puede sin embargo permitirse el lujo de esquivar las inexorables formas de la vida corriente ni perder ni hacer perder a otros la siempre obligada compostura. Tampoco Lyon podrá evitar rendir a la mentira todos los honores. No es el artista, sino el hombre, quien nada puede hacer para silenciar la voz de ese gran farsante verborreico cuyo retrato, de haber sobrevivido, estaría destinado a llevar por justo título The Liar en la colección de la Academia de Londres. Pero (¡oh desgracia, oh catástrofe!) la obra maestra fue acuchillada con una daga oriental antes de que pudiese ocupar su legítimo puesto en las paredes de museo alguno, y nadie sabe cuán severo fue nuestro reproche contra ese par de cobardes embusteros. Nadie puede tampoco imaginarse cuánto llegamos a indignarnos cuando aquella vieja estúpida arrojó al fuego los valiosísimos papeles de Aspern por (¡oh insensatez humana, oh vanidad!) una ridícula herida de obsoleto amor. Ni cuán violentamente deseamos lanzar de un puntapié al otro lado del mundo a aquel estudiante aprovechado en el momento en que Caroline Spencer pisó por primera vez Europa con (¡oh injusticia, oh fatalidad!) la única, mísera y decepcionante misión de entregar todo su dinero a ese burdo estudiante pelirrojo que asegura ser su primo. Henry James no duda en hacer de nuestra propia estupidez el arma arrojadiza con la que asestarnos un enérgico golpe en el costado; casi parece sonreír mientras pisotea con sus enormes pies desnudos el hermoso castillo de arena que él mismo ha construido ante nosotros; ni un poco tiembla su pulso cuando las palabras terribles, las irreparables palabras («Llevó mucho tiempo… había tantos…») se escapan con su consentimiento de la necia boca de la sobrina de Miss Bordereau, esa anciana de mirada extraordinaria, aquel fantasma, una reliquia, la «divina Juliana» de los poemas de Aspern. Sí, casi lo vemos fruncir los párpados mientras piensa, desgarrando un poco la sábana de su pulcra claridad, mostrando el agudo filo de su escrúpulo, «¡Ah, vosotros! Creísteis que era algo, creísteis que era hermoso, pero nada era, un grano de arena, unas pocas horas muertas en L’Havre, un montón de ceniza, nada, nada en absoluto…», y los labios parecen tensarse en una amarga risa sardónica.
Doctora en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Su trabajo de investigación se centra en la hermenéutica de los textos griegos antiguos.



