
Cada vez llega más gente, de ningún palo concreto, gente diversa que lo único que tenemos en común es la expresión de incertidumbre y hasta incluso un divertido temor. Esperamos resguardados bajo capuchas, gorros y bufandas una noche fría del primero de diciembre, preguntándonos, sin hablar, con la mirada inquieta. Al rato nos guían por las callejuelas hasta una finca antigua de altos techos. El piso está oscuro y huele a incienso, se oye una voz al fondo y nos adentramos en masa hasta el último habitáculo de aquel hogar. A oscuras, no vemos pero olemos ese miedo a lo desconocido con el que juega este peculiar artista. Igualmente miedosos aunque más relajados, o no, el grupo nos sumergimos en una experiencia hipersensible. Un viaje de catarsis psicológica que punza y reta a los grandes egos, donde artista y público atrevido se desnudan compartiendo un momento único e irrepetible. Un espacio en el que deseo y poder, víctima y agresor, son dos caras de una misma moneda que nos invita a reflexionar. Un lugar donde hasta la gente poderosa se sabe vulnerable y siente momentos de debilidad ante la imposibilidad de controlar la acción y la probabilidad de que suceda cualquier cosa.
Santi Sesno y su extraño arte consiguen construir una atmósfera variable de risa, miedo, tristeza, rabia, introspección y consuelo que se alternan según el momento. El público, a ratos, nos sentimos incómodos ante la escena, quizás queramos marchar, pero la curiosidad frente a lo posible vence al miedo y todos, aunque con cierta tensión que cada uno manifiesta a su manera, disfrutamos de una experiencia diferente, impactante, que acaba por arrastrarnos a un universo que alberga cierto misticismo, cierta verdad y que se nutre de asombrosas casualidades. Al final, sonrisas y miradas escépticas, la dramaturgia nos ha zarandeado, está viva y es efímera.
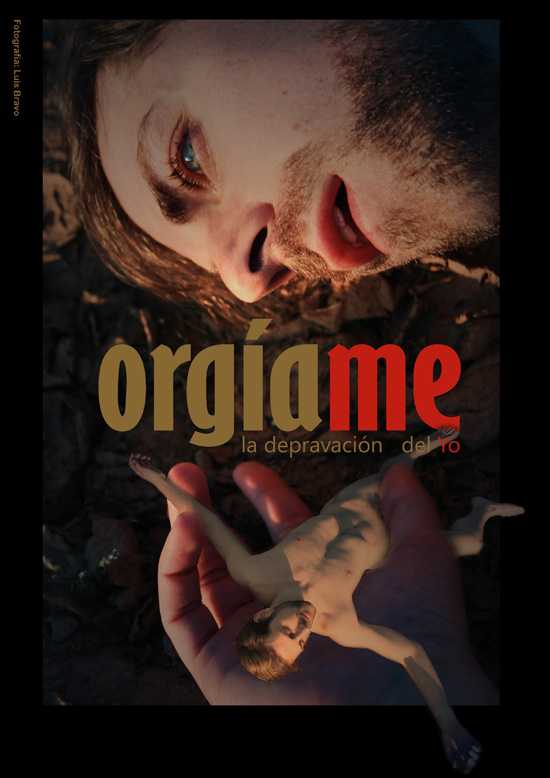
Periodista.



