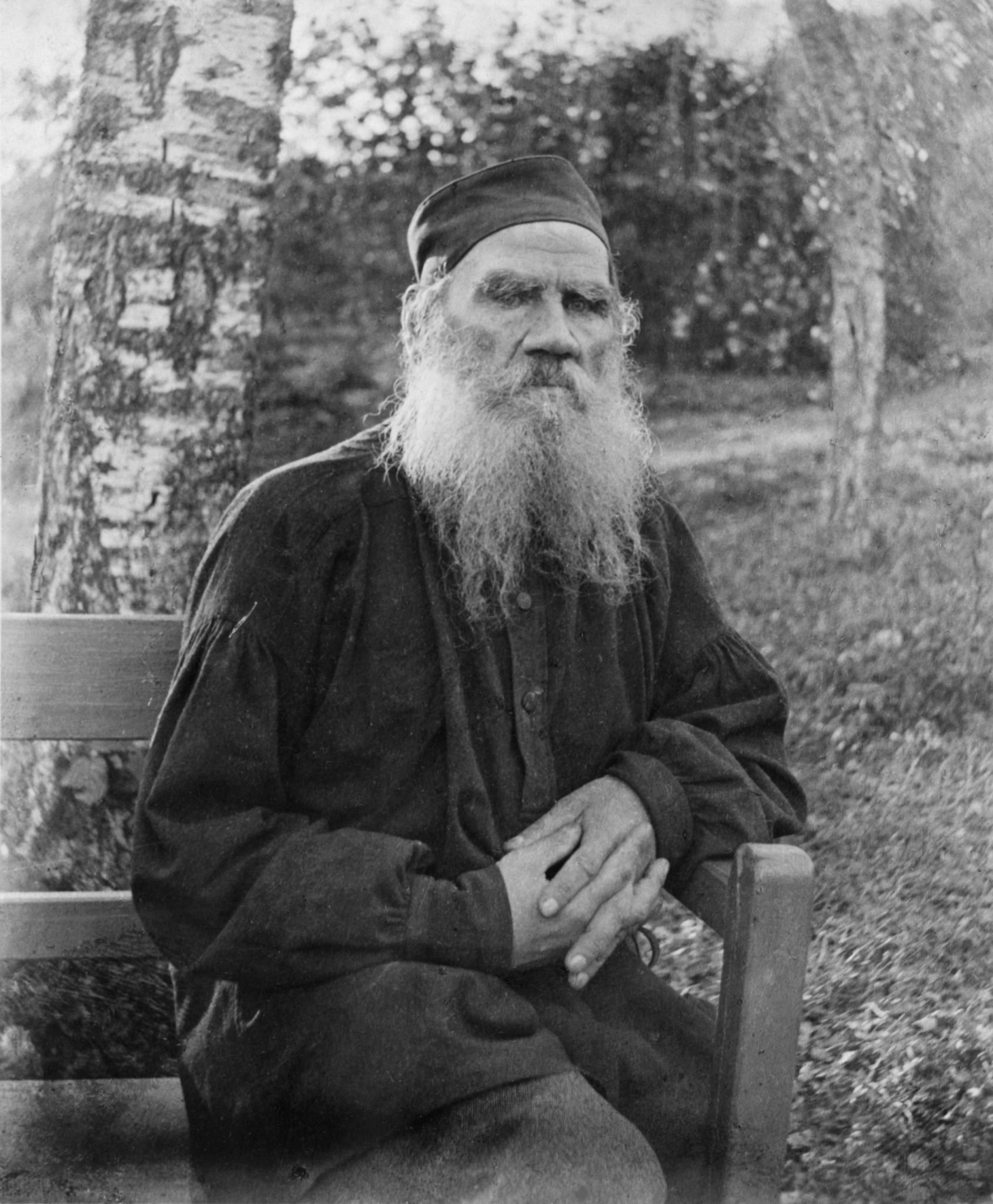
Después de atravesar la secuencia de los años que narra Guerra y paz no sabemos qué hacer, si enfadarnos con Natasha o apiadarnos de ella; no estamos del todo seguros de que debamos respetar el aprendizaje de Pierre o, por el contrario, burlarnos de él con una sonrisa; incluso dudamos de si es justo apenarse por la muerte del príncipe Andrei o más bien sentir envidia de su suerte. Pero esta vacilación corresponde, creemos, esencialmente al asunto del que aquí se trata: la tensión mortal entre un constante querer elevarse a las preguntas decisivas y un constante tener que entregarse a los nimios detalles del momento. El prisionero ruso que en la última hora cambia de postura con el único fin de recibir más cómodamente en su cuerpo las balas de un militar francés, el gesto de quien se retira el cabello de los ojos para ver cómo una granada le destroza el vientre, en esta y otras situaciones se plasma el despropósito, la inexpugnable complejidad que una y otra vez detiene y absorbe la atención de Tolstói. Aquí está la brizna en los labios, el guijarro en el pie. Allí los porqué sin respuesta y el miedo a la muerte.
Y sin embargo, por más que Guerra y paz pretenda hacer justicia al inevitable desajuste entre lo nimio y lo esencial, incluso en el sentido de declarar expresamente que no en otro ámbito que el de lo nimio ha de buscarse lo esencial, que todo es sagrado o que el dios está en todas partes (así lo aprende Pierre del campesino que canta, sonríe, charla, enferma y muere ante sus ojos), en sus páginas no deja de sentirse el sonido de una voz que juzga adoctrinando. La condesa Bezukhova, cuya belleza no es más que el huero adorno con que encubrir la mezquindad y el egoísmo de su ser, por fuerza tiene que morir torpemente, como por casualidad y sin que se derrame ni una sola lágrima por ella. En la orilla opuesta, en cambio, muere Andrei, cuyo tormento responde a una profunda aunque confusa comprensión de los asuntos decisivos. El príncipe se reconcilia con la vida en la misma medida en que minuto a minuto se aleja de ella, y esta dulce muerte tranquila es la última nota en la definición de su grandeza.
Sí, la frivolidad se castiga, la desilusión se premia, pero ¿qué hacer con la princesa María, que recibe más dicha de la que nunca habría podido desear (sobre todo mientras su padre aún estaba vivo)? ¿Qué es exactamente lo que ahí, en la abnegación, el rezo y la renuncia, Tolstói recompensa? Tal vez no otra cosa que el proceso que salva también al conde Bezukhov, quien, quizá como reminiscencia de la vieja consigna que dice παθήματα μαθήματα, o sea, en el sufrir se gesta el aprender y el aprender consiste en el sufrir, se transforma totalmente, renace y aparece –así lo observa Natasha– como un hombre «recién salido del baño». Pierre tuvo que perderlo todo, pasar hambre, andar descalzo y carecer de nombre para ser algo más que un conde muy rico, ridículo por su exceso de volubilidad y su indecisión.
Esta misma divergencia entre el poder de lo concreto y la miseria de lo abstracto alza de nuevo su voz en las páginas donde Tolstói reflexiona sobre las carencias de la Historia que escribe las guerras. Si Kutúzov, comandante en jefe de las fuerzas rusas en 1812, merece algo de su admiración, es precisamente porque ese viejo militar ruso reconoce sin ambages la insignificancia del poder que le ha sido otorgado, porque dormita y lee novelas mientras deja que actúen aquellos de los que realmente depende algo: los soldados que luchan y mueren en las primeras filas del combate. Las generalizaciones de la Historia, sus héroes y sus genios, todas son absurdas. No fue el deseo de un solo hombre quien condujo «de Occidente a Oriente» a las tropas francesas, sino la miríada de pequeñas decisiones cuyo enlace de unión desconocemos.
¿Ha dicho alguien que Guerra y paz es «como la Ilíada»? ¿Hay algo en esta novela de 1869 que pueda ser semejante al poema griego? Dejando al margen la cuestión de los símiles –y sin duda otros han sido mucho más «homéricos» utilizando símiles–, tal vez sólo el personaje de Petia, ese niño muerto en plena flor de la edad, ávido de acontecimientos y, por lo mismo, inconsciente, precipitado y ciego para el peligro en ciernes, posee algo de la gravedad lacónica con que el poeta de la Ilíada ilumina a veces, por un momento, el perfil de esos guerreros anónimos que, tanto si agotan como si estrenan sus fuerzas, perecen igualmente en el polvo de Troya.
Doctora en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Su trabajo de investigación se centra en la hermenéutica de los textos griegos antiguos.



